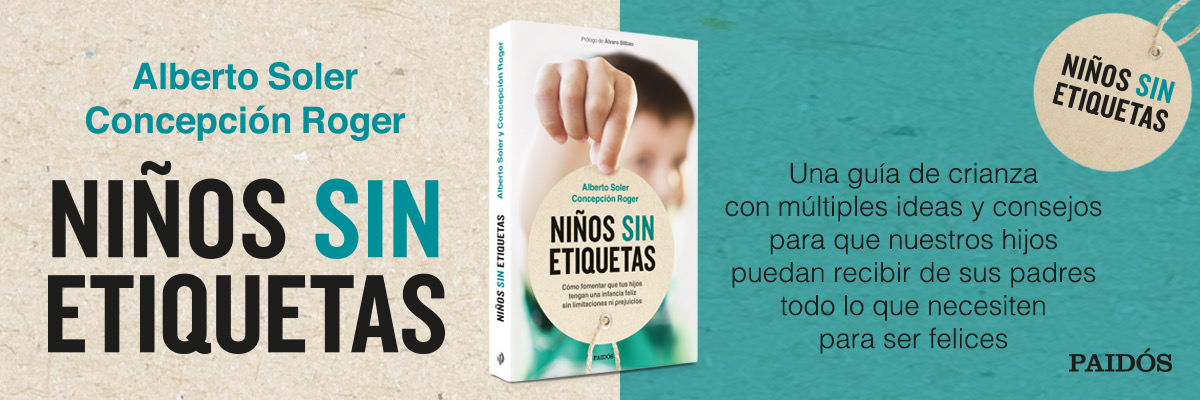¿Quién no se ha quejado alguna vez de que su hijo es muy impaciente y que lo quiere tener todo “ya”? A ver, está claro que los niños no son pacientes por naturaleza, y cuanto más pequeños, más impacientes. Esto va muy de la mano con su desarrollo cerebral, por lo que conforme vayan creciendo y su cerebro madure, poco a poco, serán más capaces de mostrar esta paciencia y soportar la espera. Este tema de la impaciencia está muy relacionado con otro que está en boca de muchos: la tolerancia a la frustración y la importancia de desarrollarla desde bien pequeños. ¿De dónde viene tanto revuelo con este tema? El experimento de los marshmallows tiene parte de «culpa». Vamos a verlo.
Como comentábamos los niños son impacientes, y esto está muy relacionado a su vez con la tolerancia a la frustración; aunque cueste creerlo, a día de hoy sigue habiendo profesionales que incluso defienden retrasar a propósito la satisfacción de necesidades básicas de niños e incluso bebés, como la alimentación o el consuelo “para que no se acostumbren desde bien pequeños a que pueden tener todo lo que quieren de manera inmediata”. Obviamente esto es un despropósito. Una cosa es no bajar corriendo a la tienda de juguetes para comprar el último capricho de turno, y otra es no satisfacer necesidades (y más aún a edades tan tempranas) para supuestamente entrenar esa tolerancia a la frustración. Pero, ¿de dónde viene tanto revuelo con eso de la “tolerancia a la frustración”?, ¿por qué se le da tanta importancia?
Algunos recordaréis un famoso experimento que os contaba hace unos años: el experimento de los marshmallows. En este experimento se veía como la capacidad de los niños pequeños para demorar una gratificación, podía tener importantes implicaciones para su desarrollo futuro. Pero investigaciones posteriores han puesto en duda los resultados de ese experimento, y nos dan unas conclusiones más que interesantes… Pero empecemos por el principio, ¿en qué consistía este experimento?
El experimento de los marshmallows
En los años 70, el psicólogo Walter Mischel tomó a un grupo de niños de 4 años a los que les ponía delante una golosina (un marshmallow, de ahí el nombre por el que se conoce este experimento) y les daba unas instrucciones muy sencillas: podían tomarlo en cualquier momento, o esperar a que él volviera (unos 15 minutos después) y en vez de uno, podrían tomar dos. El mensaje era claro: si eran capaces de tolerar la frustración de la espera, podrían tener una mayor recompensa, y si no, tendrían que conformarse con una recompensa menor pero inmediata. Algunos niños no esperaron a que volviera el experimentador y se lanzaron a comer la golosina, mientras que otros esperaron para poder obtener dos. La gracia (y el mérito) del experimento está en que volvieron a convocar a esos mismos niños años después, ya en la adolescencia, para pasarles una serie de pruebas. ¿Y qué vieron? Encontraron que los niños que decidieron (o más bien podríamos decir “pudieron”) esperar para comerse dos marshmallows fueron los que años después obtuvieron mejores puntuaciones en sus exámenes de selectividad, tenían mejor autoestima, mayor competencia social y seguridad en sí mismos, e incluso menores tasas de trastornos como el TDAH. Pero esto no quedaba aquí; años después, como adultos, mostraban menor propensión a tener problemas con las drogas, se divorciaban menos y tenían una menor incidencia de sobrepeso. De hecho, se calculó que por cada minuto que estos niños eran capaces de retrasar la gratificación, esto se traducía en una reducción del 0,2% en el IMC 30 años después.
El experimento de los marshmallows ha contribuido a que la gente le dé un gran valor al hecho de ser capaces de demorar las gratificaciones y a “entrenar” esa capacidad en los más pequeños, con la esperanza de que desarrollarla tenga importantes beneficios de cara a su futuro.
Sin embargo, un reciente estudio encuentra otras explicaciones diferentes a las que elaboró originalmente el equipo de Mischel. En este nuevo estudio los autores se muestran escépticos acerca de los resultados del experimento del marshmallow. El caso es que los resultados originales estaban basados en una muestra de algo menos de 90 niños, todos ellos de una escuela infantil dentro del campus de la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas de EEUU. Este nuevo experimento trata de replicar el original, pero en esta ocasión con una muestra mucho más amplia (más de 900 niños) y, aquí un elemento clave, mucho más diversa, incluyendo niños de diferentes razas, grupos étnicos y de diferentes estratos socioeconómicos. ¿Y qué es lo que encontraron? Resulta que la capacidad para demorar la gratificación de los niños (y su posterior éxito en la vida) podía ser explicada atendiendo tan solo a las variables económicas: los niños con familias de más ingresos eran capaces de demorar más la gratificación, y esos niños eran los que luego tenían mayor éxito en la vida. Pero no solo por ser capaces de demorar las gratificaciones, sino porque de manera poco sorprendente, los niños de familias ricas suelen llegar más lejos que los de orígenes más humildes.
¿Quiere decir esto que no es importante aprender a tolerar las frustraciones? Por supuesto que no. Éste es claramente un aprendizaje importante para la vida, pero de ahí a hacer pasar hambre o dejar llorar a un bebé “para que aprendan” hay un trecho. La vida ya ofrece múltiples ocasiones para fortalecer nuestro nivel de tolerancia a la frustración. Estamos de acuerdo en que no hay que evitarles cada pequeña dificultad, como se dice a veces “cada pequeña piedra del camino”. Pero una cosa es no retirarles las piedras y otra muy diferente darles una pedrada adrede o ponerles la zancadilla “para que aprendan”.